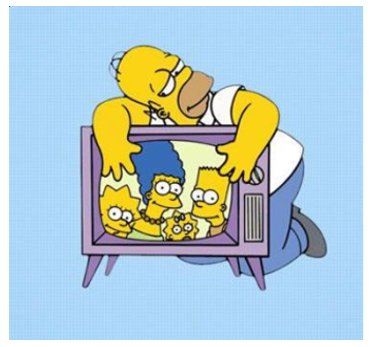1
Aquel ensayista siempre criticó el exceso de citas textuales. Decía que si los escritores cobraran por las citas no se preocuparían por vender libros. También decía que apenas era necesario que un libro o un ensayo empezaran por un epígrafe para que él le negara incluso una lectura superficial. Por ello repudiaba las tesis universitarias, ese estero para las transcripciones, para la letra pequeña que siempre desembocaba en una referencia al pie de página. Eso pensaba este ensayista, antes de que un autoritario gobierno de derecha ordenara quemar todas las novelas, libros de cuentos, poesía y teatro de este país. Antes de que en ese mundo devastado, la literatura sólo pudiera reconstruirse a través de las citas textuales de las tesis universitarias.

2
Fue durante la fiesta de un Congreso de Letras cuando un ensayista tuvo la revelación que le hizo cambiar su vida. Entre el humo de cigarrillos, discusiones semióticas y una mujer ebria que a lo lejos bailaba concluyó que de no ser por el ansia de sexo ocasional y por Juan Rulfo, no tendría nada en común con esas personas. El súbito ruido de conversaciones inconexas le hizo cuestionarse si en verdad tenía algo que platicar con ellos. La chica más atractiva de la fiesta casi lo abofeteó cuando confundió a Subirats con Saborit, pero eso no los hizo siquiera un poco enemigos. Entonces pensó que Jonathan Franzen tenía razón cuando dijo: “La primera lección que enseña la lectura es a estar solo”.
¿Cómo diablos hablar de literatura en estas circunstancias?, pensó, ¿qué hacer cuando de las 40 ponencias de un Congreso, 39 habían hablado de libros que él nunca había leído? Mientras recordaba los extensos títulos con que los estudiantes apelaban a la objetividad en sus escritos, pensó que después de todo ellos sí tenían un territorio en común: la teoría literaria. Ante el universo en expansión de autores y obras, de libros imprescindibles que se publicaban cada hora, siempre estaban Genette y aquel muchacho Bajtin para rescatarlos. Gracias a Dios siempre existía la posibilidad de estudiar cualquier maldito libro “a la luz” de unos pocos teóricos y concluir que después de todo el Diablo sí viste de Prada, pero de Prada Oropeza.

3
Los textos de cierto ensayista, divertidos análisis de la realidad inmediata, le habían asegurado una singular fama de peatón inteligente. Llenos de descripciones irónicas y precisas, sus artículos conformaban una suerte de guía para perderse en la ciudad, ésa a la que él llamó “la urbe perfecta para resignarse a vivir”. Sus lectores pensaban en él como el paseante sagaz, que escudriñaba las esquinas en busca de un portento. Nada más alejado de la realidad. El flaneur es un fingidor, pensó alguna vez este ensayista que nunca supo dar instrucciones a los transeúntes perdidos y que en realidad vagaba sólo porque pasear daba el suficiente tiempo para ensimismarse.
4
¿Qué decir de un libro?, se preguntó un joven ensayista que se había titulado en Letras, sin hacer tesis. ¿Por qué la gente siempre espera que podamos decir algo después del punto final de una obra?, ¿por qué nadie acepta que a veces te quedas sin palabras, saboreando ese silencio de la última página, como si terminara un concierto y fuera tuya la única butaca? ¿Siempre habrá la necesidad de matizar la opinión, ordenar argumentos, fijar desaciertos y no simplemente disfrutar el estupor, el desgano, acumulando el necesario impulso para regresar al mundo? Qué difícil disertar sobre un libro, decía. Desde pequeños aprendimos las obligaciones de no quedarnos callados, como al final de la clase donde todos los alumnos nos golpeábamos con el codo para ver quién era el primer idiota que le preguntaba al maestro. Los libros merecen a veces tan pocos comentarios como el mundo donde es posible leerlos.

5
Alguna vez oí la historia de un ensayista que no mencionaba autores. Le parecía obsceno hacer libros sobre Marx, Rawls o Foucault, antecediendo fórmulas como “Una lectura de” o “Un acercamiento crítico a”. Le parecía deshonesto aprovechar esos nombres célebres para hacer un poco más visible el nombre propio en el estante. Siempre habrá algún tipo, decía, que buscando a Lowry nos encuentre a nosotros. Y eso le repugnaba. Le parecía todavía más obsceno que los malditos libros de análisis fueran más costosos que los libros que les habían dado origen y por mucho tiempo recomendó a sus discípulos no cometer esas indecencias. Pasaron los años y este agudo ensayista alcanzó la fama y la notoriedad en el único género donde pudo prescindir de todos los nombres: el aforismo. No ganó premio alguno, pero sí algo mucho más valioso: los elogios de sus contemporáneos, quienes hablaron maravillas de su obra dispersa pero nunca se animaron a organizarla, quizás demasiado preocupados por sus propios libros. En la agonía proclamó unas célebres palabras: “luz, más luz”, pero la muerte le impidió completar la frase: “más luz sobre mis obras”.

6
Cierto ensayista pensaba que en un futuro no muy lejano, las editoriales sólo publicarían antologías, ese territorio natural para un género tan poco popular como el ensayo. Después de recibir sus tres ejemplares por concepto de derechos de autor, el ensayista dijo: “El futuro está en las compilaciones; es una de esas cosas que presintieron quienes más saben de negocios: los piratas y los pornógrafos”. La falta de un libro que pudiera llamar auténticamente suyo, le incomodaba, pero no había hallado otra forma de supervivencia que aceptar cualquier invitación a ser antologado. “Antes mis estados de ánimo dependían de las mujeres; ahora dependen de los antologadores”, afirmaba en sus horas románticas. Las respuestas siempre se demoraban y las publicaciones también; de tal manera que al ensayista se le veía ansioso todo el tiempo. Incluso, cuando recibía el libro se decepcionaba de sobremanera: tanto si los demás escritores eran mejores que él, como si no lo eran. “Pertenecer a una compilación es como ser invitado a una orgía”, decía; “: no sabes quién demonios estará tu lado”. Cada antología lo ubicaba en alguna parcela de la literatura mexicana; para algunos críticos era parte de la “Generación Poetas del Psicotrópico” y para otros de los “Nonatos escritores de la República Mexicana”. Ser antologado era recibir una etiqueta; “quizás mucho mejor que andar desetiquetado por la vida”, comentó. Pasaron los años y el ensayista nunca publicó un libro individual. “Me siento como los bajistas de las bandas de rock que transitan de disco en disco y de grupo en grupo, mientras son los otros quienes se vuelven solistas”, escribió en su diario (cuyos fragmentos aparecieron de manera póstuma en el libro “Desconocidos diaristas del sur de México”).
7
Ya se sabe que después de leer un libro, el ensayista tiene deseos incontrolables por escribir. Así lo hizo cierto ensayista, quien pensó que sería bueno enunciar los “derechos del autor de ensayos”, del mismo modo que Daniel Pennac había expuesto los del “lector común” en su libro Como una novela. Después de pensarlo un poco, enumeró unos cuantos: el derecho a tener grupies (al principio sólo permisible para los poetas); el derecho a no explicar sus propios escritos (sobre todo en los debates que seguían a las lecturas públicas, porque ¡diablos, era discípulo de Montaigne, no de Cicerón!); el derecho a no escribir sobre pedido (ese vicio que emparentaba al ensayo con las tareas escolares, algo que no sucedía con tanta frecuencia con los poemas y las narraciones); el derecho a escribir solamente ensayos (y no hacer del ensayo la actividad ancilar del poeta o del narrador); el derecho a que el ensayo sea considerado literatura incluso cuando no trate sobre literatura (un error común en las convocatorias); el derecho a hablar de un autor también en los términos de la propia ignorancia; el derecho a escribir cosas inútiles (expropiar esa potestad a la poesía y la novela) y por último, el derecho a estar equivocado. Eso había pensado este ensayista, hasta que otro ensayista (más preparado y con más libros en su haber) lo detuvo en la puerta de cierta fundación de letras. “Si quieres tener todos esos derechos, olvídate del ensayo y dedícate a los blogs”, le dijo en un tono más o menos admonitorio.

8
Después de escribir más de cien ensayos, alguien le preguntó a un ensayista cuál era la condición actual del ensayo. No supo qué responder. Escribía ensayos precisamente porque no sabía qué contestar en las entrevistas o en las pláticas de sobremesa; era su manera de construir una plática que no había tenido lugar. Por otra parte, no poseía la espontaneidad de los comentadores o, quizás, era que ambicionaba decir cosas para la posteridad y no sólo para la sección cultural de los periódicos. Tartamudeó una disculpa, pero ni siquiera eso satisfizo el ansia del reportero. A manera de compensación, prometió escribir un ensayo sobre el tema, pero nada salió en las dos semanas que se dio de plazo. Entonces pensó: hablar sobre el ensayo en un ensayo es como hablar sobre el amor mientras se está enamorado: quedas al final como un idiota. “Practicar el ensayo te impide definirlo”, concluyó y fue lo único que mandó a aquel diario.
9
Imaginen una sociedad donde todos fuesen ensayistas. Aldea Montaigne podría llamarse este poblado utópico de renta ilimitada. Cualquiera que llegara al pueblo se sorprendería de la calidez de sus ciudadanos: allá en la tortillería alguien piensa en la pintura moderna; acá en los silos de trigo, uno más se pregunta sobre Luis Cardoza y Aragón. El extranjero se maravillaría de la rapidez con que los pobladores hacen su trabajo y después se encierran a sus casas a escribir. “Adiós, pues”, dirían todos antes de enclaustrarse en sus cuartos y el visitante se quedaría con la mano oscilante, como quien ha sido parte de una broma que no logra entender. Los primeros meses serían de paz absoluta, en tanto los ensayistas habrían conformado una sociedad basada en la tolerancia. “Detesto tus ideas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a que las publiques” era su mandamiento más importante, grabado en letras de oro en el centro de la plaza. No obstante, como la esencia misma del ensayo es la persuasión, todos empezaron a tramar estrategias para convencer a su vecino de que estaba equivocado. En cada vivienda de la Aldea Montaigne, en cada cuarto iluminado por la luz de una computadora, alguien buscaba argumentos para demostrar que tenía la razón. En consecuencia, todos acordaron organizar una feria para escucharse unos a otros. Desafortunadamente, eran pocos quienes en realidad prestaban atención al ensayista que en esos momentos hablaba porque en el fondo sólo creían en sus propios ensayos. La gente se fue volviendo más huraña, es decir más humana, y desconfiaron finalmente de sus colegas escritores. Una noche, en un acto pleno de vandalismo, no se sabe si estrictamente literario, el primer mandamiento de la aldea fue reducido a “Detesto tus ideas”.

10
“No necesitamos ensayistas sino críticos literarios”, le había dicho el editor de una revista al joven que pedía ser publicado. “¿Dónde termina el crítico literario y comienza el ensayista?”, le preguntó el muchacho que no resolvía aún llamarse de uno u otro modo. “Todo mundo odia al crítico y halaga al ensayista”, le contestó el editor. “Al crítico se le puede denostar; en cambio, al ensayista hay que tratarlo con cortesía. El crítico practica el deporte extremo de tratar el presente; el ensayista trota sobre las planicies tranquilas de los autores ya consagrados, aunque regularmente desconocidos. El crítico destroza (incluso con sus elogios) a los autores actuales; el ensayista traza un panorama más claro, sobre los vestigios que dejó el crítico. El crítico siempre se equivoca; el ensayista subraya —una vez pasado el tiempo— sus equivocaciones. El crítico comienza siendo escritor y luego se frustra; el ensayista es un tipo que se vuelve escritor porque está frustrado. Por eso necesitamos más críticos, muchachos valientes, decididos y sin futuro, gente que no tenga miedo a caminar en torno al vacío”.
11
Aquel célebre y sexagenario ensayista, invitado a un congreso de ensayistas, había tenido diversos altercados con los jóvenes ensayistas que ya lo consideraban obsoleto. En su mesa de trabajo, después de soportar las miradas de desaprobación y los groseros bostezos de la concurrencia, sentenció: “El escritor lucha contra el tiempo”. Inexplicablemente todos los asistentes estuvieron de acuerdo en ese momento. Uno en la primera fila pensaba que la fecha caducidad del escritor provenía del último mes de su beca; otro, que el escritor siempre vive entre cierres de convocatorias; uno más pensaba que el peor plazo de un autor es la hipoteca a punto de vencer. Aquel chico recluido en el rincón fue más certero: pensó que el tiempo contra el que lucha un escritor son los ocho minutos de intervención en los congresos.

Todas las fotos del III y IV Encuentro de Ensayistas de Tierra Adentro (a cuyos participantes dedico este texto, que ya ha aparecido en la revista Luna Zeta)