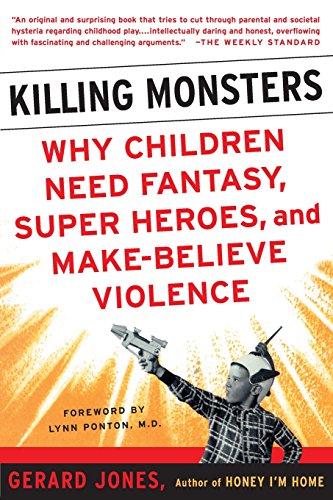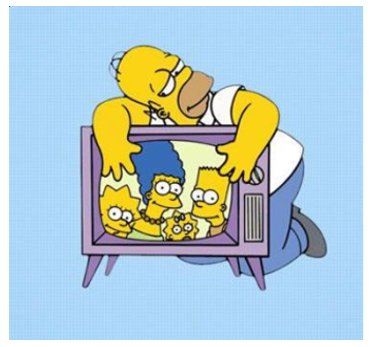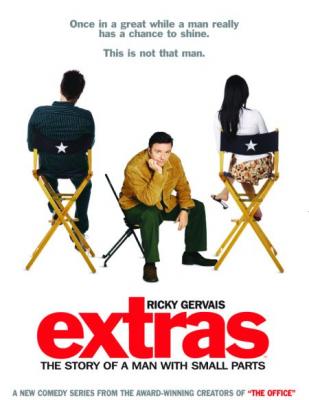Contra las cuerdas

La opinión generalizada que he leído sobre The Wrestler es que la interpretación de Mickey Rourke no sólo representa una de las actuaciones mayores del año pasado sino que termina siendo la película. Un guión en apariencia plano, apenas un par de frases memorables, la historia de una hija que no termina de encajar del todo. Con esas deficiencias, parecía que Rourke salva el filme del mismo modo que el personaje de “El Carnero” Robison ha salvado a Rourke (lo ha puesto bajo los reflectores de un modo que no hizo ni siquiera Sin City).
Pero yo no voy a hablar de Mickey Rourke. Es decir, no voy a destacar ninguna virtud de los actores de la cinta. Nada de elogiar la mirada de Rourke, la mirada de Tomei, de cómo dan perfecta sustancia a personajes que tienen prohibido envejecer, llámese luchador, llámese striper. De sus certeros puñetazos al abdomen del espectador y de cómo la sangre de Rourke hace algo más que salpicarnos. Dejemos eso para otra función, posiblemente para otros comentaristas.
Quiero hablar del Darren Aronofsky.
Este señor ha hecho algo eso que pocos directores talentosos están dispuestos a hacer: pasar inadvertidos. ¿Que la película es simple? La vida lo es (lean sus propios diarios personales y si no tienen, consideren eso una confirmación en sí). El auténtico milagro de The Wrestler está en los detalles, en el minucioso marcaje personal al que está sometido “El Carnero” Robison. ¿Por qué detenerse más en el cuerpo del luchador que en el de su contraparte, la striper cuarentona Pam-Cassidy? ¿Qué dibuja mejor el fracaso de Randy ante el mundo: su cuerpo agotado tras el combate o las dificultades que tiene para quitarse el pantalón antes de broncearse?
The Wrestler es un meticuloso seguimiento de una vida marcada por las deudas, la soledad, la memoria (¿cuándo en la pizarra de corcho de nuestra vida ocuparon más espacio los recortes que los post its, cuando hubo más nostalgia que planes?). “Un luchador en el ocaso de su carrera” resulta quizás la frase más simple para describir esta película. The Wrestler es un retrato a detalle de un cuerpo, entendido como el mapa pormenorizado de lo que hemos sido. Sobre cómo sobrevivir a él y cómo demolerlo a base de ilusiones.
Aronofsky sabe que un close up sobre la nalga desnuda del luchador -en el preciso instante en que una aguja la penetra- dice tanto como la frase final. Sabe que nada pinta con mayor precisión el desamparo que un guerrero intentando bañarse con una gasa en el pecho. ¿Por qué? Porque no hay épica en eso. Porque no hay heroísmo en luchar contra el propio cuerpo, ni victoria suficiente en seguir las instrucciones del médico.
La verdadera tragedia de “El Carnero” no está en si puede seguir luchando o no, sino en la incapacidad de huir por completo de la cotidianidad, del tránsito sin sobresaltos de los años, se diría que de la vida sin adrenalina. En el fondo duele más verlo atender un supermercado que recibiendo patadas arriba de un ring. Y aunque no pueda ya, “El Carnero” insiste en luchar, porque para el éxtasis de vivir –no confundir con la vida, por favor- no existe rehabilitación posible.
¿Una cinta con demasiados minutos en los vestidores? De eso está hecha nuestra biografía. De pasillos, corredores, de un tránsito que no acaba. De arenas pequeñas y un público que enardecería lo mismo por nosotros que por cualquiera. De gente que nos reconforta, de muñecos en el tablero del carro, de cogidas eventuales, decepciones eventuales, la terquedad de buscar el amor ya sea en una bailarina o en nuestros hijos. De abrazos que son llaves, de palmadas que pueden ser lo mismo de agresión, de trámite o de aliento.
El dolor de “El Carnero” es el mismo que el de todos nosotros: no proviene de los golpes, proviene de un mundo que ha dejado de corear tu nombre.