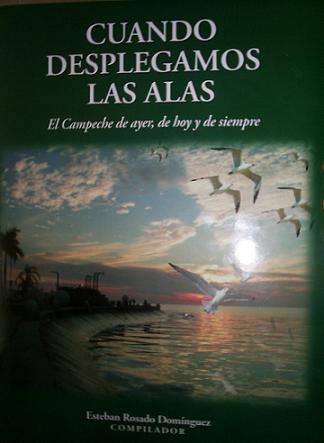“¿Tiene usted luz, vecino?”, pregunta doña Judith, la agiotista de enfrente, como si compartir la tragedia fuera una forma válida de hacerla soportable.
“No”, respondo, intranquilo, pensando en el artículo que aún no he podido escribir.
“Ya decía yo”, vuelve a responder la vecina, echando una mirada al interior de mi sala, “ustedes no son de los que dejan abiertas las puertas de su casa”.
Yo trato de aclarar la situación, porque a primera vista parecería que somos unos residentes extremadamente desconfiados, pero en realidad nos cuidamos de don Gema, el repartidor de agua, capaz de allanar cualquier cocina con tal de prender su cigarro en una estufa.
“Sí, es que ya no aguantamos el calor”, le digo con toda sinceridad.
Los apagones cumplen una función social: unen a los vecinos. Más emparentados con la colonia de insectos, el calor nos saca de nuestros escondrijos. La falta de electricidad ha provocado una reunión repentina; todos nos miramos, como si costara trabajo reconocer que hemos vivido juntos por lo menos la última década. Y sí, bajo el sol del mediodía, todos parecen extraños o recién llegados.
Güicho, un DJ ermitaño cuya cara casi no conocemos, pero cuyos gustos musicales son ineludibles, sale a saludarme. Parece un vampiro acabado de resucitar.
“Oigan, ¿a ustedes la luz se les fue igual?”, me dice.
Tardo en ordenar la sintaxis de su pregunta.
“No tenemos electricidad”, le digo. Se trata de una frase hecha para días como éste, en que no hay mucho qué contar, pero en donde habrá que responder las dudas de todo mundo.
“Me lleva… Hoy iba a hacer unas mezclas de ‘Baby, te quiero’ y ‘Ahí viene la Coloreteada’ para la boda de un amigo”.
“Muy bien”, le comento y en el fondo de mi corazón agradezco la falta de electricidad.
“¿Ya llamaron a la CFE?”, pregunta con prudencia Demián, el de los seis perros.
“No”, dice Soledad la manicurista, “de seguro alguno de los vecinos ya habló”.
“Yo no”, me deslindo.
“Ni yo”, agrega Patricia, la doctora, que cada mañana me deja en la puerta publicidad de su clínica de liposucción.
“Ni me miren. Yo no tengo crédito en el celular”, comenta María José, quien aprovecha la oportunidad para quejarse otra vez de su teléfono móvil.
La plática está llegando a extremos de obra de Samuel Beckett, de modo que abandono el grupo vecinal y me propongo dar un paseo por la cuadra. Cada tres ventanas hay un señor de edad esperando hablar con el primer transeúnte que cruce frente a su casa.
“Hey, amigo, ¿nada con la luz?”
“Nada”, digo angustiado pensando en que debería estar escribiendo un artículo. “¿Será que tarden mucho los de la Comisión?”
Me sentí parte de un territorio oprimido en espera de un convoy del ejército aliado.
“Ay, papito”, me dice el señor, “están acá a la vuelta cambiando un poste. Si es por eso no tenemos electricidad”.
Mis odios acumulados en tantas filas frente a un CFEmático tendrían que haberse manifestado en ese instante, pero nada sucede.
Sigo mi camino. En un taller mecánico alguien escucha a Vicente Fernández. El feliz melómano utiliza la batería de un automóvil para alimentar su estéreo de dos bocinas. En su rostro se refleja el claro gesto de quien ha conquistado el Everest. Por fin ha vencido un duelo de equipos de sonido, pero esta vez sólo por falta de adversarios.
Estoy en esa disyuntiva de regresar a casa o seguir caminando. El calor se vuelve cada vez más insoportable: en Campeche, la temperatura es la medida de cuánto podemos soportar un corte de luz.
(“Un ventilador inmóvil es como un corazón detenido”, me dijo una vez un poeta, cuando nos sorprendió un apagón en medio de la presentación de su libro).
Me arriesgo a llegar a la esquina. Quiero saber cómo le va a hacer el cantinero para afrontar una posible migración de parroquianos. ¿Pueden sobrevivir los borrachos a la falta de tecladista?, ¿serían –me pregunto yo- capaces de resistir la plática llana y clara con sus compañeros de mesa, sin goles televisivos que los entusiasmen, sin noticias que les den motivos de discusión, bueno ya en ese mismo camino, sin rockola que les otorgue sentido a su embriaguez? Me asomo a la taberna a fin de descifrar la duda. El dueño ha abierto la puerta que conecta a la cantina con la sala de su casa y parece estar dándole instrucciones a un grupo de hombres. Segundos después entiendo el carácter urgente de sus gritos. Tres tipos fornidos colocan un piano frente a las bocinas, ahora silenciosas e inofensivas como dos animales dormidos. A fin de no perder clientela, el dueño ha obligado al tecladista a improvisar versiones “unplugged” de sus temas.
Honestamente no quiero corroborar cómo cualquier cumbia podría sonar a ragtime, así que huyo antes de que salga la primera Smith & Wesson. Unos metros más adelante, la Comisión repara el poste problemático. Desde lo alto los técnicos aplican la paciencia de las operaciones a corazón abierto. No les puedo reclamar nada, salvo la costumbre de dejarse abierta la camisa, para mostrar un pecho alhajado. Sin embargo, me quedo unos minutos contemplando en silencio la proeza. Total, la caminata ha ido demasiado lejos -al origen mismo del problema- pero tampoco sirve de mucho.
“¡Ya quedó, varón!”, gritan desde el cielo, que es una frase que bien pudo haber dicho Dios cuando hizo la luz.
Una vez contemplado el milagro, vuelvo a casa. En el camino, observo las ventanas. Los electrodomésticos hacen despertar la cuadra como a un cuerpo tras la reanimación cardio pulmonar.