Hay vacantes
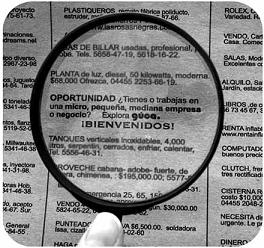
Hay palabras que provocan que el corazón se acelere. En la adolescencia es “sexo”; en la madurez es “amor”, en la edad adulta es “plaza federal”. La telenovela de la vida real no debería concluir con una boda sino con la obtención de un puesto inamovible en el Gobierno. “¿Acepta este trabajo con todas las prestaciones de ley?”, preguntaría el señor de Recursos Humanos, abnegado y juicioso como un sacerdote. “Acepto”, respondería el protagonista, con la sonrisa de quien sabe que con un trabajo seguro, el sexo y el amor son necesidades menores.
Cada que digo que no cotizo Infonavit, las personas me ven como si perdiera mi tiempo con una mujer que no me dará hijos. Hay una clara reverencia a la seguridad que otorgan las plazas laborales, pero sobre todo a las negociaciones fuera de la ley que nos permiten llegar a obtenerlas. Criticamos abiertamente el nepotismo, pero más nos duele que sus frutos no lleguen con sólo alzar la mano.
“Yo ayudando a un montón de gente y ninguno de mis familiares se me ha acercado a pedirme trabajo”, me dijo durante una reunión la tía Esperanza, influyente y dañina desde cualquiera de sus cargos.
Se suponía que aquella fiesta celebraba los cuatro años del hijo de mi primo Octavio, pero, sintomáticamente, los adultos superaban a los niños en una proporción de 6 a 2. Hasta antes de la aparición de mi tía, lo peor había sido el par de perros salvajes que habían anunciado mi llegada a aquella casa.
“Déjate caer el jueves por la oficina”, añadió mi tía, complacida de su propia generosidad, “seguramente habrá algo para ti”.
Quise decirle que yo ya tenía trabajo, pero mi tía es de esas personas que piensan que una ocupación puede llamarse “empleo” sólo si está subvencionada por el Estado.
“¿Y de qué podría trabajar?”, le pregunté, a sabiendas de que conocía mi vocación literaria. Esperanza es de esas burócratas que leen diariamente las páginas editoriales de los periódicos en busca de su propio nombre.
“De intendente, por supuesto. Después irás subiendo. Como tu primo Víctor que comenzó en el área de limpieza en el Seguro y velo ahora”.
“El primo Víctor, después de 8 años, sigue siendo intendente”, le precisé.
“Gana el triple que tú”, dijo y con eso me calló la boca.
Entonces recordé que el Seguro Social concentra los dos polos del Más Allá: un Paraíso cuando cobras, un Infierno cuando consultas.
“El Gobierno nos va a dar más lana este año”, me explicó, mientras buscaba en su bolso el celular que en ese momento empezaba a sonar. “Abriremos 4 ó 5 plazas. Una vez que estés adentro podrás decirle a tu mamá que Esperanza…”.
“…es esa cosa con plumas”. No concluyó la frase de esa manera, pero inmediatamente pensé en aquellos versos de Emily Dickinson.
“Aguanta un minuto, me hablan de México”, me dijo después de ver la pantalla de su teléfono móvil.
Quise ser cortés y esperar. Pasó un lapso que parecía razonable y mi tía no dejó de hablar. Al borde de la desesperación, me di cuenta que los burócratas viven un tiempo distinto al de los relojes y los calendarios: un minuto no tiene 60 segundos; “venga en una semana” no significa regresar en 7 días.
“Un asunto de trabajo”, se excusó cuando terminó su conversación y yo me pregunté en cuántos asuntos laborales se puede usar con tanta frecuencia la expresión “cómo crees, nena”.
“Te decía que me lleves tus papeles. Vamos a abrir un nuevo centro para niños hiperactivos, pero la convocatoria se va a lanzar hasta enero. Cuando eso suceda probablemente todos los puestos ya estén ocupados”.
Me horroricé por dentro con su declaración. Por un lado revelaba las oscuras formas en que se consigue empleo en este país, y por otro tenía todos los visos de una deuda que después no sabría cómo saldar. Es lo que sucede, por ejemplo, con los préstamos familiares: detrás de la sonrisa generosa de tu papá brilla el gesto complacido del agiotista.
No pude más y le dije: “Oiga, tía, la verdad es que yo ya tengo trabajo”.
“¿Y qué?”, me respondió como si fuera una jefa de departamento proponiéndome el adulterio. “Lo normal es que tengas dos o tres, como yo o tu tío. ¿Qué, no puedes?”
Dije que sí, que claro, pero en el fondo comprendí que cuando ya no se tienen problemas de dinero, el trabajo sirve como un buen sustituto del matrimonio.
“Si no tuviera comprometida la plaza de maestra con mi nuera, ten por seguro que te la heredo. Pero no te preocupes, lo del otro puesto, dalo por hecho”.
Fue como estar frente a una pitonisa: veía mi futuro tan claro que me daba miedo.
“Si veo que no vas el jueves, hablo con tu mamá para que me lleve tus papeles”, dijo mientras se comunicaba con señas con su marido, que estaba al otro lado de la ventana.
Eso fue lo peor. En esos momentos, sólo quería arrojarme al par de pitbulls que tenía mi primo en su patio y que anunciaban la llegada de otro invitado.
Quise huir aprovechando que alguien se disponía a abrir la puerta, pero mi tía me detuvo del brazo.
“Ahora que recuerdo, tú eres escritor, ¿verdad?”, dijo en tono quedito, como si compartiera un secreto, “Mira, Octavio tiene algunas cosas escritas por ahí. Son algunos ‘pensamientos’; pero no ha buscado quién se las publique, me preguntaba si tú…”.
No había llegado el jueves y ya había empezado a cobrarse el favor.
“Sabe tía, en verdad no necesito otro trabajo. Ya sé que es una plaza y que todo el mundo daría la vida por una, pero ahora no. Por lo menos no a cambio de leer a mi primo”.
Ella captó de inmediato el sarcasmo.
“Cuando tengas hijos lo comprenderás”, me dijo indignada y se marchó.
“Sí”, pensé, mientras hablaba a mi casa para advertirle a mi hermanita que escondiera todos mis papeles curriculares, “cuando a los adultos se les acaban los argumentos, recurren siempre a la misma frase”.


 Foto cortesía de Flor de Anda.
Foto cortesía de Flor de Anda.



