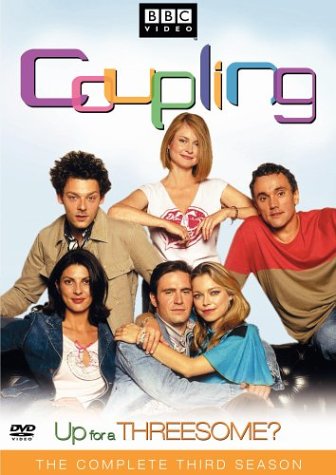Anatomía de Sasha Grey

Me gustan las entrevistas a las chicas de portada de las publicaciones sociales. ¿Qué quiero encontrar en ellas, salvo la sucesión de respuestas convencionales: mi familia lo es todo, soy divertida, espontánea y amigable, lo verdaderamente importante es la belleza interior? Quizás voy tras la excepción. Y hasta ahora, todas han cumplido el ritual de la obviedad.
Pero transito sin remedio de un extremo a otro. Reconozco que, en contraparte, leer entrevistas hechas a actrices porno podría parecer una pérdida de tiempo. Se supone que sólo son una extensión de su personaje: insaciables incluso sin cámaras de por medio. Pero de repente, entre la biografía sórdida que deberían representar (se lee el libro de Jenna Jameson tan sólo para aplaudirle su tesón ante las adversidades de la vida), uno puede hallar notables excepciones.
No es sólo que Asia Carrera pertenezca a la organización Mensa, por su elevado coeficiente intelectual. Ni que Katja Kassin haya estudiado Ciencias Políticas, Literatura y Filología Alemanas (además de hablar seis idiomas).
¿Qué se puede decir de una chica estadounidense de 19 años con estas preferencias musicales, cinematográficas y literarias?:
MÚSICA: Joy Division, New Order, Smashing Pumpkins (es amiga además de Billy Corgan y aparece fotografiada en el disco Zeitgeist), Bauhaus, The Cure, Depeche Mode, Duran Duran, Mayhem, Venom, Behemoth, Vader, Tape Recorder, Outkast, Samhain, Stones, Beatles, DJ Quick Skinny Puppy, This Mortal Coil, NIN, Misfits, Black Flag, Danzig, Tool, Hendrix, Elton John, Bowie, Bob Dylan, The Roots, Tori Amos, Block Party, She Wants Revenge, Radiohead, Orbit, Air, Aphex Twin, Bjork, Beck, Cat Power Interpol, The Doors, The Clash, The Police, Led Zeppelin, Black Sabbath, Miles Davis, John Coltrane, Mingus, Pink Floyd, Iron Maiden, Shostakovich (¡wow!) y Bach, entre otros.
CINE: Godard, Antonioni, Von Triers, Herzog, Películas norteamericanas de los setenta, Portero de noche, Gaspar Noe, Catherine Breillat, Richard Linklater, David Lynch, Gus van Sant, Steven Soderbergh, David Gordon Green, P. T. Anderson, Harmony Korine, Hiroshi Teshigahara, Monte Hellman, Bernardo Bertolucci, Agnès Varda, Terrence Malick, Louis Malle y William Klein.
LIBROS: Guerra y Paz, Hunter S. Thompson, Anais Nin, Historia de O, Jean-Paul Sartre, William Burroughs, Ernesto Guevara, Helmut Newton, Terry Richardson, Richard Kern, Natacha Merritt, Uta Barth, Mark Rothko, Andy Warhol, Peter Saville, Mark Borthwick, Donald Judd y Robert Rauschenberg.
Se llama Sasha Grey y despierta las más bajas pasiones (incluso aparece pintada en un cuadro de Zak Smith para la galería Saatchi). La llaman la sucesora de Jenna Jameson (lo que significa que estará forrada de dinero en los próximos años), aunque sin duda posee mejores gustos. 
PD: ¿Y si sólo fuese una estrategia publicitaria? No importa, no será la primera vez que nos timen.