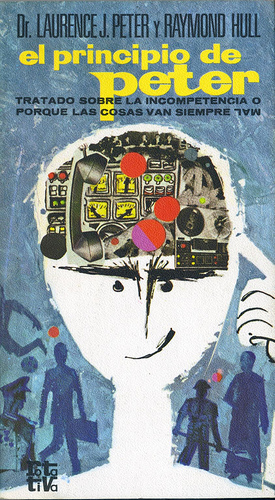El hombre que nadaba demasiado

Un estadunidense con una espalda tan ancha como una mantarraya se ha convertido en el nuevo héroe del mundo. Michael Phelps ganó las ocho medallas de oro que se le tenían pronosticadas para estos Juegos, y con ello fue nombrado el mejor deportista olímpico de todos los tiempos. ¿Y qué hace este nuevo superhombre para tener al mundo y a los medios besándole los pies? Sólo nadar. ¿Que lo hace rápido? Ni quien lo dude, pero ¿es suficiente eso para monopolizar la atención en los Juegos de Pekín, no digamos tener sobre sí todas las miradas del mundo?
Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional, fascinado por los millones de dólares que ha significado el muchacho de Baltimore, lo ha explicado de esta manera: “Los Juegos Olímpicos se nutren de superhéroes. Está Jesse Owens, Paavo Nurmi, Carl Lewis y ahora Phelps. Y eso es lo que necesitamos”.
Ya sabemos que ahora para hacer historia no es necesario encabezar una revolución o tirarse del Castillo de Chapultepec envuelto en una bandera, basta únicamente con nadar muy rápido (o durante muchas horas, en caso de que seas senador campechano); también funciona correr como alma que lleva el diablo. En estos tiempos, el heroísmo sólo puede alcanzarse con cronómetro en mano.
Hay que reconocer que ahora queremos hombres rompiendo marcas, no importa si es de hacer buches por más tiempo o comer la mayor cantidad de chiles serranos. Amamos las cantidades, porque los números son un buen parámetro para comparar. ¿Cómo saber qué tan bueno ha sido un profesor? Por el número de alumnos aprobados. ¿Cómo examinar un informe de gobierno? Con cifras, millones invertidos, kilómetros pavimentados. Así calificamos a los hombres que triunfan, así a las grandes canciones (por si no se habían dado cuenta Forbes, Billboard o Sport Illustrated hablan siempre… de números).
Este universo de cifras, donde todo diagnóstico pasa siempre por la calculadora, es un lugar propicio para que nombres como los de Phelps (o Carlos Slim, en otro caso) se vuelvan conocidos. Se trata de héroes que viven para el ranking.
En una realidad de números, queremos marcas rotas y el nadador nacido en Baltimore no hizo más que darnos uno de esos récords que tardarán algunos años más en alcanzarse: ocho medallas de oro en una sola Olimpiada. Eso quiere decir que si Michael Phelps fuera mexicano (que se llamara, digamos, Maikol Pérez) su sola presencia hubiera significado un triunfo para toda la delegación, que podría presumir de haber regresado de Pekín con la mejor cosecha de preseas doradas de su historia.
Pero volvamos al punto de los nuevos héroes. ¿Por qué han sido especiales estas Olimpiadas? Porque nos ha tocado ver el nacimiento de una leyenda. Aunque sea una leyenda con ventaja porque, ¿en cuántas disciplinas se pueden obtener tantas medallas haciendo una sola cosa? ¿O es que acaso en el tenis hay categorías tales como “Pasto sin red”, “Arcilla bajo la lluvia”, “Cemento estilo matamosca”, “Dobles con red de barco atunero”? ¿A cuántas medallas podía aspirar Rafael Nadal, por ejemplo? No es casualidad que el referente inmediato del héroe a quien Phelps venció (Mark Spitz) haya sido también un nadador.
Pero bueno, lo que viene para el joven Phelps después de pulverizar algunos récords y aparecer en todas las portadas de los periódicos importantes del mundo es aprovechar la corriente de fama que le ha dejado Pekín y las ofertas de los genios de marketing que de seguro han estado marcando su número desde hace dos semanas. A partir de ahora veremos si el hombre que nadaba demasiado da de qué hablar en los cuatro años que separan a esta Olimpiada de la siguiente, o si su nombre quedará olvidado hasta que aparezca un nuevo superhombre, capaz de acabar con los records del estadounidense y provocar que un espectador de la nueva generación comente: “Dice la tele que igualaron a Michael Phelps, ¿pero quién diablos es ese tal Phelps?”.